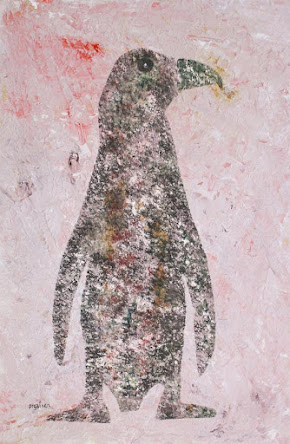 |
| Penguin de Susan Gainen |
—Es una broma, ¿verdad?
—No, no es una broma. Haz lo que quieras, Elvi. Como tú
comprenderás, en estos momentos no tengo tiempo de sacarle brillo a tu ombligo.
A mí me encantaría ir, pero por imprevistos de la vida, chica, no puedo, ya
ves.
—Bea…
Bea colgó el teléfono. Me sentí mal. Siempre termino
sintiéndome mal por algo que hago o digo, de ahí que en la próxima vida me haya
pedido no ser yo.
Al rato llamé a Enrique, no me cogió. Huía de todos
nosotros. El que finalmente no se hubiera ido a Poitiers era un misterio que
parecía no tener ganas de desvelar. Supuse que él sí iría, ¿cómo no iba a ir si
era uno de sus mejores amigos o no? Me senté en el borde del sofá y contemplé a
mi gato Tomás. Se relamía el culo.
—Eres un guarro, nene.
Me miró y salió del salón. Me fijé en los libros que
tenía amontonados sobre la mesita de café. Los alineé mientras leía los títulos.
No voy a ir, pensé separando a Thornburg del resto. No, no iré.
Cuatro horas más tarde estaba allí. A pesar de lo grande
que era la librería se me hacía pequeña. No es que hubiera demasiada gente, es
que la que había formaba grupitos en armoniosa camaradería. Me sentía como un
pingüino en medio de una reunión de elefantes. Me acerqué a la barra improvisada
que habían montado para el evento y pedí una cerveza.
—Hola, amiga.
Me di la vuelta con el botellín en la mano.
—Hola, camarada —dije. Enrique se bajó la mascarilla y
sonrió.
—Nunca hubiera imaginado que vendrías.
—Pues aquí estoy.
—¿Orgullo, curiosidad o morbo?
—Poco amor propio.
Enrique pasó el brazo por mis hombros y me besó en la
cabeza.
Lidia, la dueña de la librería, pidió un poco de silencio.
Hubo algo de revuelo al fondo y por fin pudimos ver a Ernesto Garmendia sentado
en la mesa central presentando su nuevo libro. Dejé la cerveza sobre la barra y
me apreté los dedos de la mano derecha contra los de la izquierda.
—¿Estás bien? —me preguntó Enrique.
—Sí —dije cruzando los brazos intentando calmarme.
Después de 40 minutos de presentación con chistes
forzados, Ernesto se levantó y comenzó a saludar a los elefantes allí
presentes. Enrique y yo no nos movimos de nuestro particular iceberg. Dos
cervezas más tarde se acercó. Traía una sonrisa prefabricada.
—Vaya, bonita sorpresa, Elvira, no lo esperaba —dijo.
—El uso de mascarilla es obligatorio —contesté.
Agitó la cabeza contrariado y del bolsillo del pantalón
sacó la mascarilla y se la puso.
—¿Y, tú, macho?, te hacía en Francia.
—Cambio de planes, ya sabes —dijo Enrique con la cabeza
baja—. Y, oye, enhorabuena por la nueva novela.
—Ah, sí, eso —dije acoplada.
—¿Eso? —cuestionó
Ernesto—. ¿Tanto te cuesta darme la enhorabuena? ¿Cuánto tiempo necesitas? No
sé, tía, han pasado 10 años. Suficiente, ¿no?
Enrique se giró y pidió su tercera cerveza. Ernesto me
cogió del brazo y me apartó un par de metros.
—Sí, han pasado 10 años y ni un puñetero perdón —dije.
—Joder… —Se acercó un paso y me abrazó con lentitud. Me
quedé inmóvil, con los brazos muertos—. Sé que hice las cosas mal, Elvi, pero te
aseguro que no supe hacerlas mejor en ese momento y ahora ya todo es una bola,
es una puta bola de mierda.
Lo abracé. Cerré los ojos y sentí su nuca, navegué 10
años atrás.
—¿Eso ha sido un perdón? —pregunté.
—Sí, es un perdón. Perdona, pitufa, perdóname… —Nos
abrazamos con más fuerza—. Y ahora te toca a ti.
Me reí.
—Está bien: enhorabuena por tu novela.
Nos separamos mirándonos con cariño. Supongo que
sonreíamos, no lo sé, con mascarilla era difícil de saber.
Al llegar a casa me llamó Bea, me preguntó por la
presentación y si se habían respetado las medidas de seguridad por la Covid tan
cuestionadas últimamente en Madrid.
—Sí —dije—. Parece que poco a poco recuperamos la
normalidad. Poco a poco.
—¿En serio? Se habla de un segundo confinamiento.
Cogí el libro de Thornburg de la mesita y me lo coloqué
sobre las rodillas mientras acariciaba la portada.
—Sí, es posible que estemos un tiempo con pasitos
adelante y atrás pero, al final, todo volverá a ser como antes.
—¿Lo crees?
—Siempre es así.
Y con desgana tiré el libro al otro lado del sofá.

