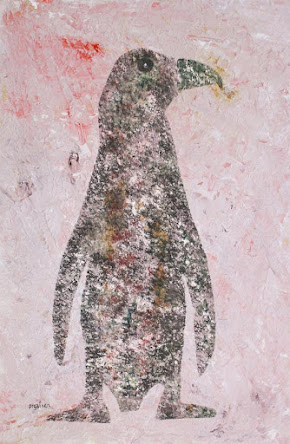|
| Fotografía de Brassaï. París, 1933. |
Miércoles tarde. Bar de
Yassir. Lavapiés, Madrid.
Ernesto, desde la mesa, siguió el camino de Enrique al
baño.
—¡Yassir, otras 3 cañas! —gritó. Se recolocó en su silla
y mirando a Elvira le preguntó por la novela.
—¿Qué novela? —contestó ella mordisqueando un cacahuete.
—La mía, la última, ¿ya la has leído?
—No, ni pienso. —Y se rio con sorna.
—Creía que habíamos hecho las paces.
—Y las hemos hecho, pero me estoy quedando ciega y tengo
un tiempo muy limitado para seguir leyendo, así que no puedo perderlo con Seix Barral, hace años que dejó de
publicar calidad literaria.
Ernesto se echó hacia atrás, cogió un cacahuete del
tarrito blanco y se lo lanzó a la cara. Ella se rio.
—Las cervezas, amigo.
—Gracias, Yassir. —Ernesto cogió los tres vasos en bloque
y los dejó sobre la mesa. Después ofreció uno a Elvira y él se acercó otro—.
Vuelvo a México el lunes.
Elvira levantó los hombros y se llevó otro cacahuete a la
boca. Ernesto la observó, sonrió y se inclinó sobre la mesa.
—Digo que me voy el lunes a México y antes de irme me
gustaría pasar una última noche contigo.
Elvira paró en seco de mordisquear y agitó los dedos como
si los estuviera limpiando en el aire.
—No sé —dijo.
—¿No te atreves?
—¿Yo? Te recuerdo que el que acababa siempre mal eras tú.
—Bueno, pase lo que pase a lo largo de la noche, sé que
no puedo perder nada, en todo caso ganar, solo-puedo-ganar. —Hizo una pausa muy
meditada y luego siguió con otro registro—: Vamos, pitufa, no hay nada de malo en
recordar viejos tiempos. Una noche, otra vez tú y yo.
Ella sonrió. Se atusó el flequillo y con la lengua se
quitó resquicios de una muela del fondo, luego lo miró y asintió.
—Está bien, hagámoslo, una última noche.
Ernesto levantó su vaso, ¡brindemos!, gritó.
—¿Y a éste qué le pasa? —preguntó Enrique de nuevo en la
mesa.
Claramente le explicaron que iban a pasar una última
noche juntos. Enrique se empezó a reír como un loco y, negando con la cabeza,
repetía una y otra vez que no se lo creía.
—No me lo creo…¿Una noche? ¿Cuándo?
Ernesto, como si ya lo tuviera todo planeado, respondió
que el sábado.
—No, no, no, el sábado imposible —contestó Elvira—. Lo
paso con Joan, los fines de semana son sagrados, son nuestros, de nadie más.
Entre los dos amigos la convencieron: que si vivía con
Joan, que si podía estar con él cada día, que si eran unos pesados con sus
fines de semana sagrados, que si eran dos sociópatas, que si no había que amar tanto a los maridos y que si compartir era vivir. Así que terminó por
aceptar. El sábado noche. Además, Enrique les ofreció su casa, era lo mejor
porque en el hotel de Ernesto resultaría demasiado impersonal y tenían claro
que el ambiente era muy importante, siempre lo había sido.
Jueves mediodía. Casa de
Joan y Elvira. Centro de Madrid.
—Cariño, si no hay ninguna obra de teatro que realmente quieras
ver, yo este sábado me decantaría por ir al cine, hay una peli que… —Pero antes
de que Joan pudiera terminar Elvira lo cortó.
—Ay, no, no, que no te he dicho. Este sábado no puedo.
—¿Y eso?
—Es que no duermo en casa.
—Ya… No sé, ¿debo preocuparme?
—No, para nada, es solo que voy a pasar la noche con
Ernesto.
—¿Tu ex? Ah, pues me quedo mucho más tranquilo.
El sábado por la tarde Joan despedía a su chica en la
puerta de casa.
—¿Llevas todo? —preguntó.
—Sí —contestó ella—, no te preocupes.
—¿Y vais a desayunar juntos o…?
—¡Oye, no te pases! En cuanto termine, cada uno a su
casa, ¡yo no regalo mi tiempo!
Joan se rio. Se despidieron con un largo beso y no cerró
la puerta hasta que no la oyó bajar dos pisos por lo menos.
Sábado noche. Casa de
Enrique. Lavapiés, Madrid.
Cuando Elvira llegó a la casa de su amigo, Ernesto ya
estaba allí. Se lo encontró en la barra americana de cocina con una cerveza en
la mano.
—¿Estás bebiendo?
—No hay nada de malo —respondió él.
—Hombre, no sé… No creo que el alcohol te haga funcionar
bien. En fin, haz lo que quieras, no soy tu madre, pero si no te importa, yo me
voy a preparar un café. ¡Enrique! —gritó asomando la cabeza hacia el baño—, ¿dónde
tienes la cafetera?
Veinte minutos después, estaban los tres amigos sentados
en el sofá. Discutían. Elvira no terminaba de entender por qué Enrique había
invitado a Darío y a Eva.
—Es que si lo llego a saber también le digo a Joan que se
venga.
—¡Joder, Elvi, no es lo mismo! ¿Qué iba a hacer Joan?,
¿mirar? Darío y Eva son pareja, es diferente, además ellos entienden de esto —explicó
Enrique.
Elvira parecía realmente molesta. Esto va aparecer un
circo, murmuraba entre dientes.
—Anda, pitufa, bébete una cerveza y relájate, estás muy
tensa y así las cosas no van a fluir.
Ella lo miró con rabia.
Cuarenta minutos más tarde llegaron Darío y su novia.
Todos se saludaron y por fin rodearon la mesa comedor que estaba a un lado del
salón.
—Bien —dijo Enrique—, lo haréis aquí. Creo que es una
buena superficie. Tenéis mucha luz de la lámpara del techo.
—Yo necesito luz directa, Enrique, lo sabes —reclamó
Elvira.
—Sí, es verdad. Ernesto, ¿algún problema con que Elvira
utilice un flexo? Tiene baja visibilidad, sería lo justo para estar en igualdad
de condiciones.
Ernesto levantó los brazos y negó con la cabeza. Ningún
problema por mi parte, dijo.
—Bien, pues preparad vuestras cosas, mientras busco el
flexo para Elvi.
—¿Te ayudo, Elvira, mientras te traen la luz? —preguntó
Darío.
—No, no te preocupes, gracias —y lo miró con cariño.
—Tranquilo, Darío, a Elvira le queda todavía algo más del
60% de un ojo, se las puede apañar muy bien solita, porque aquí se necesita más
imaginación que otra cosa, ¿no?
Elvira agitó molesta la cabeza pero no contestó. Cuando
llegó Enrique con la luz extra, ya tenían todo preparado sobre la mesa: los
portátiles encendidos, los móviles y los auriculares. Ellos sentados uno frente
al otro. Junto a ella una jarra de agua, junto a él dos cervezas. Enrique los
miró y se apartó. Pidió a Darío y a Eva que hicieran lo mismo. Y desde una
distancia prudente comenzó a hablar ceremoniosamente.
—Bienvenidos al sexto encuentro...
—Séptimo —corrigió Ernesto.
Elvira sonrió cómplice tras su portátil.
—¿En serio? Pues en alguno debí de terminar tan borracho
que no me acuerdo. En fin, bienvenidos al séptimo encuentro de Noches de
Bohemia. Nuestro ya conocido duelo de creación de obras teatrales en una sola
noche. Os recuerdo que he apagado el router,
no podéis hacer llamadas ni enviar mensajes con el móvil pero sí escuchar música
guardada en vuestro ordenador o móvil o escucharla en Spotify utilizando vuestros datos. Bien, los aquí presentes hemos
decidido que las obras sean de corte clásico: un título; tres actos; 5 escenas
en el primero, 7 en el segundo y 4 en el tercero; y con un mínimo de 9
personajes.
—¡¡¡¿Nueve personajes?!!! —gritaron los dos.
—No me miréis a mí —se excusó Enrique—, la idea ha sido
de Eva. —La chica se reía tapándose la boca y pidiendo perdón—. El duelo, o comúnmente
llamado “la noche”, comenzará en 7 minutos, es decir, a media noche. Los
participantes podrán ir al baño siempre que lo necesiten, lo mismo que los
descansos, pero debo recordar que ganará aquel que termine primero. Su obra se enviará,
vía email, a todos los aquí presentes para comprobar que cumple con los
requisitos establecidos en esta séptima noche y si su texto es coherente. Si
llegados a las 8 de la mañana ninguno de los participantes ha terminado, el
combate quedará anulado. ¿Lo habéis entendido?
Domingo por la mañana. Casa
de Joan y Elvira. Centro de Madrid.
Elvira se quitó los botines junto a la cama y luego se
deslizó, todavía vestida, bajo el nórdico hasta tropezar con el cuerpo de Joan.
—Oso hormiguero, ¿estás dormido? —le susurró a la oreja.
Joan esbozó una sonrisa y le preguntó por la hora.
—Las 7.43 de la mañana —contestó ella.
—¿Y quién ha ganado?
—¿Quién crees? —Y de un brinco se puso de rodillas sobre
la cama haciendo el gesto de victoria—. ¡Dime que soy la mejor, carapitilín!
—Eres la mejor, carapitilín… —Y desperezándose se sentó apoyando
la espalda en el cabecero—. ¿Y no tienes miedo?
—¿A qué? —preguntó despreocupada mientras seguía haciendo
gestos de triunfadora.
—A que utilice tu obra, ¿o esta vez has tenido cuidado y no
se la has dado?
—¿Qué…? —Elvira bajó los brazos con lentitud.
Domingo tarde. Hotel
Palacios. Retiro, Madrid.
—Sí, sí, con ganas ya, la verdad… —Ernesto hablaba por
teléfono con su novia—. No, todavía no he comido, me ducharé y saldré ahora…
Bufff, sí, sí, algo así, ayer fue una noche muy larga… Claro, muero por verte…
Por cierto, tengo que mirar horarios, pero creo que el avión aterriza el martes
a las 9.20 de la mañana… eso es… no, no, no quiero que vengas a buscarme,
espérame en casa… ¡ja, ja, ja!, ¿en serio?, ¡qué ganas, qué ganas de llegar!... Claro, unos días a la playa, sí, me parece bien, necesito
descansar un poco… Por supuesto, me pondré a escribir en unas semanas, tengo
muchas ideas nuevas, pero necesito desconectar un tiempo... Eso es… ¡Ja, ja, ja!, ¿qué dices?... Está bien, sí… yo también… vale, vale, yo también, mi amor, nos
vemos en dos días… y yo.
Colgó el teléfono y siguió leyendo, por tercera vez, el
texto de Elvira. Al terminar, guardó el documento cambiando el título
de la obra. Apagó el portátil y se metió en la ducha.